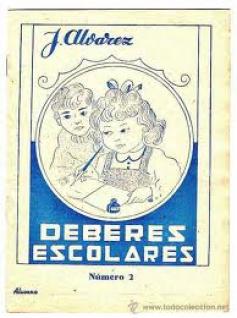A continuación, se exponen unas pautas para poder intervenir con niñas y niños hiperactivos dentro de una orientación más o menos conductista; pero hay otras visiones, bastante efectivas, que son también muy interesantes.
¿Cómo pueden los padres poner unas reglas claras?
Para prevenir que el niño se meta en "problemas" repetidamente y haya que explicarle una y otra vez las reglas, puesto que no las sigue, es importante que primero comprenda bien dichas reglas. Por ejemplo, si usted pide “debes ser ordenado” como uno de los objetivos, es posible que no lo entienda, por lo que es mejor definir este objetivo claramente: “limpia el cuarto una vez por semana, recoge los juguetes antes de acostarte y báñate cada noche”. Esta regla es mucho más clara y no se puede interpretar de otra forma. Además de explicarlas, conviene escribir las diferentes reglas, las posibles consecuencias de no cumplirlas y los premios por cumplirlas. Ponga la lista en un sitio visible. Para niños pequeños ayudan bastante los dibujos y los colores.
¿Cómo pueden los padres ayudar al niño a terminar una tarea?
A estos niños les cuesta muchísimo acabar encargos, tareas y deberes escolares. Para las tareas de la casa que tienen varios partes, es buena idea escribir los distintos pasos. Por ejemplo: recoger la mesa es 1; vaciar los platos en la basura, 2; vaciar los vasos en el fregadero, 3; colocar los platos, vasos y cubiertos en el lavavajillas, 4; poner jabón en el lavavajillas y encenderlo, 5; limpiar las migas de la mesa, 6; barrer el suelo, 7; guardar el mantel y las servilletas, 8. Otra tarea más sencilla seria: tirar la basura es 1; cerrar la bolsa, 2; bajar la bolsa al contenedor, 3; limpiar el cubo si se ha ensuciado, 4; poner una bolsa nueva en el cubo, 5; guardar las bolsas sin usar en su sitio, 6. Parece sencillo, pero el niño puede creer que “ha tirado la basura” si ha bajado la bolsa abierta al contenedor y ha dejado restos por la cocina y sin poner una bolsa limpia. Se pueden hacer tarjetas de diferentes tareas, como limpiar el cuarto, preparar la cartera y la ropa la noche anterior, hacer la cama, echar la ropa sucia al cubo, ir a por el pan, prepararse por la mañana para ir al colegio (levantarse, lavarse, vestirse, desayunar, lavarse los dientes, coger la cartera, coger el bocadillo, etc.).
¿Cómo pueden los padres aumentar la estructura y el orden de la casa?
Hay que buscarle un sitio a cada cosa. Por ejemplo, para ordenar los juguetes, ponga etiquetas o dibujo de cada cosa en las cajas donde vaya a guardarlos. Nada más acabar de jugar, el niño deberá ordenar los juguetes. Para facilitar la rutina de la mañana, tenga un lugar definido para el abrigo, la cartera, los zapatos, la bolsa de gimnasia, el bocadillo, etc. La noche anterior asegúrese de que el niño coloca todo el material en la cartera y deje cada cosa en su sitio, así evitará prisas y olvidos por la mañana. Se pueden utilizar relojes o cronómetros (como los que se usan en la cocina) para marcarle el tiempo. Por ejemplo, si faltan 20 minutos para acostarse, ponga el reloj con alarma para que suene dentro 20 minutos, y evitaremos el “venga, que ya ha pasado media hora”.
¿Cómo pueden los padres establecer rutinas estables y predecibles para estructurar el tiempo?
Las rutinas ayudan a estructurar el día y producen seguridad en el niño. Si él sabe lo que va a pasar, no lo sorprenderán las cosas y estará preparado. Casi todos los colegios hacen que el niño escriba su horario de clases. De la misma forma, podemos escribir un horario de actividades, tiempo de estudio, tareas y ocio después del colegio que incluya las tareas extraescolares y también lo que se planea hacer el fin de semana. El horario debe estar en un sitio visible y, si hay que hacer algún cambio, se avisa al niño con tiempo suficiente y se le recuerda de vez en cuando. Los horarios de cenar o irse a dormir deben ser bastante estables y no hacer cambios arbitrarios o por sorpresa.
¿Cómo pueden los padres eliminar ruidos y distracciones?
Cuando el niños está haciendo algo concreto, como uno de sus encargos (los escritos en las tarjetas) o sus deberes escolares, es fácil que se distraiga con cualquier ruido, como la TV, el teléfono o el tráfico de la calle, por lo que hay que evitar que haya cualquier tipo de distracción a su alrededor. Pregúntele al niño o niña dónde cree que se concentrará mejor. A lo mejor usted cree que un sitio aislado y muy silencioso será el mejor, pero el niño trabaja mejor en un sitio tranquilo pero no alejado, donde usted pueda supervisarle de vez en cuando.
¿Cómo pueden los padres modificar la conducta del niño?
Para intentar modificar la conducta de su hijo debe realizar lo que sigue.
Definir el problema de forma positiva. Definir claramente los comportamientos deseados sin mencionar el problema. Por ejemplo, en vez de reñirle por moverse, intente que esté sentado toda la cena; en vez de eliminar el desorden, intente que deje el material escolar en su sitio.
Establecer metas razonables. Seguramente sea demasiado pedir que su hijo permanezca sentado toda la cena todas las veces, por lo que es mejor empezar por periodo de 5 minutos, luego 6, luego 7, etc. Para preparar las cosas para el colegio, empiece por el abrigo y la cartera, luego añada el bocadillo, luego la bolsa de gimnasia...
Avanzar poco a poco. Felicite a menudo a su hijo por obtener metas intermedias, haga comentarios específicos (¡qué bien, has estado sentado!), evitando generalizaciones (¡qué bueno has sido!), o elogios negativos: "ya era hora de que lo hicieras bien".
¿Cómo pueden los padres motivar al niño?
La mejor manera es utilizar un sistema de puntos, dándole puntos, estrellas o fichas cuando consiga alcanzar un objetivo marcado. Cada 5 puntos se pueden canjear por algo concreto, como ir al parque, unos cromos, leerle un cuento... Un punto por ordenar el cuarto, y dos por hacerlo sin que se lo digan. Se pueden perder puntos por hacer mal las cosas, pero siempre deben ganar más de las que pierde. Haga una lista de cómo se pueden ganar los puntos y por qué se pueden cambiar.
¿Cómo pueden los padres aumentar la disciplina?
Los padres deben hacer que el niño “sufra las consecuencias” de saltarse las normas inmediatamente o se le olvidará. No sirve de nada perder energía riñéndole si ha hecho mal hace mucho, porque no conectará la acción con la consecuencia. Cuando el niño se está saltando una norma, hay que recordarle que lo está haciendo, y que vamos a contar hasta tres, y si no deja de hacer lo que está haciendo, lo pondremos en tiempo fuera (un lugar sin estímulos, durante unos minutos). Al contar, levantamos los dedos: uno, dos, y...tres (se puede contar despacio, pero no cuente hasta cuatro). Hay veces que le pondremos en tiempo fuera por infracciones importantes sin contar hasta tres.
¿Cómo pueden los padres ayudar al niño a obedecer mejor?
Cuando se manda algo al niño hay que seguir unos pasos:
Es imprescindible que el niño sepa las normas y que éstas sean claras. No son buenas normas como “portarse bien” o “ser bueno”; es mejor “no pegar”, “no gritar”, “no insultar”, ”recoger la mesa después de cenar”, etc.
Es importante que sepa qué va a pasar si las normas no se cumplen.
Ayuda si se le recuerda o avisa con antelación: “acuérdate de que se acerca la hora de acostarte”, “¿Qué te he pedido que hagas?”.
Ayuda bastante si repetimos la consigna, pero sin tono de hastío o aburrimiento.
Si no hace caso, hay que llevarlo donde tenga que realizar lo aconsejado: llevarlo de la mano a su cuarto para recoger los juguetes.
Nunca hablarle con sarcasmo (“ya era hora de que lo hicieras”, “a buenas horas lo haces, para eso mejor no hacerlo”, “encima te voy a dar un premio por hacerlo una vez y no hacerlo treinta").
¿Cómo se pone al niño en “tiempo fuera”?
Si hubiera que reprocharle algo al niño, se le sienta en una silla en un sitio tranquilo (el pasillo), pero no aislado. El niño debe permanecer sentado tantos minutos (cronometrados) como años tenga. Tiene que quedarse sentado y callado. Cuando suene el reloj de la alarma, nos dirá porqué le hemos apartado. Si no quiere decirlo, estará otro minuto sentado y callado, y así hasta que decida hablar. Luego hay que decirle que ha hecho muy bien "el tiempo fuera" y que puede continuar con su actividad normal. El tiempo fuera es una consecuencia que obtiene el niño de una situación más o menos problemática y se puede hacer en casa o fuera de ésta. Si se aplica inmediatamente, puede enseñarle al niño a predecir qué comportamientos producirán consecuencias negativas, y aprenderá a hacer caso antes del tiempo fuera, cuando contemos hasta tres.
¿Cómo pueden los padres prestar atención positiva a su hijo?
Para niños menores de nueve años elija unos 10 o 20 minutos cada día, que serán su “tiempo especial” con usted. No puede haber otros niños. Pase ese tiempo exclusivamente con su hijo.
Para niños mayores de 9 años simplemente busque un rato con su hijo. Juegue con él y únase a él en el interesándose por lo que hace. No intente dirigir ni controlar la actividad, simplemente relájese y páselo bien intentando entender lo que hace. Tras unos minutos observando describa en voz alta algunas de las cosas que hace para mostrar su interés: “así que estás jugando con los coches en el garaje, y los estás lavando porque va a ir a una carrera”, pero no haga preguntas, excepto si no entiende lo que hace.
Diga a veces una frase de admiración o que lo anime: “pero qué bien lo haces, me gusta mucho cuando juegas así en silencio”. Si no puede decir nada, déle: un abrazo, una caricia en la espalda o la cabeza, una sonrisa, un guiño...Si el niño empieza a portarse mal, intente ignorarlo mirando a otro lado, pero si sigue, dígale que no va a jugar más hoy con él porque se está portando mal, levántese y salga dela habitación. Si se siente incómodo hablándole de esta manera a su hijo, practique.
OTRAS ORIENTACIONES PARA REDUCIR LA HIPERACTIVIDAD
Actuaciones de los padres.
Si pretendemos ayudar al niño hiperactivo a aprender a atender y concentrarse, necesitamos conocer cuales son sus intereses. Cuando se descubren tales intereses, se podrán utilizar como base del aprendizaje asociado. Si el niño está interesado en los dinosaurios, por ejemplo, se le pueden asignar numerosos ejercicios de lectura o aritmética utilizando directamente estos intereses: los dinosaurios pueden ser el tema de las lecturas, se pueden montar historias, desarrollar el vocabulario, contar, clasificar, registrar...
Estos intereses deberían emplearse también para recompensar al niño cuando atiende y completar tareas en casa, por ejemplo, "cuando termines las tareas, puedes ir a jugar con tus muñecos ".
Ayudar al niño a desarrollar su autoconfianza: reconocer sus progresos y ejecuciones por lentas o limitadas que éstas sean. Exija logros graduales (unos momentos de permanecer sentado, de estar atento...).
Ofrecerle demostraciones de cariño y aceptación a través de frecuentes zalamerías, cosquillas, besos... El niño hiperactivo necesita gran cantidad de contacto físico y afecto paterno. Utilice esas demostraciones como refuerzo cada vez que se aproxime a la conducta contraria que se pretende modificar: permanecer más tiempo sentado; estar quieto, reposado; escuchar, seguir instrucciones. Sorprender al niño “siendo bueno" o "haciendo alguna cosa deseable", tan frecuentemente como sea posible, y recompensarle con una alabanza, sonrisa...
Utilice la atención adecuadamente: sólo recibirá atención cuando esté tranquilo, quieto, atento, pero no cuando haga lo contrario, porque entonces estamos reforzando la conducta inadecuada. Se debe evitar la excesiva exaltación emocional.
El niño no debe recibir muchas instrucciones: ¡no te levantes!, ¡no molestes!, ¡estate quieto! Habrá que explicarle claramente lo que debe hacer y qué obtiene a cambio. Use gestos u otras claves para recordar las normas.
Implicar al niño en el establecimiento de reglas, esparcimientos y otras actividades personales y familiares.
Decir al niño cuando se porta mal y explicarle lo que usted siente acerca de su conducta; después, proponerle que ponga en práctica otras formas de conducta más aceptables.
Poner en práctica algunos de los ejercicios relacionados con el programa que se lleva a cabo en la escuela para el entrenamiento en la relajación, reducción de la tensión, la inhibición muscular o el desarrollo de la atención y concentración (técnica de entrenamiento conductual cognitivo).
Ser estable y perseverante con el programa. Reducir la conducta hiperactiva lleva tiempo. Debe establecerse un momento del día para el desarrollo de los ejercicios, por ejemplo, antes del desayuno, a la vuelta de la escuela o inmediatamente antes de acostarse.
Procurar darle un lugar para trabajar o estudiar sin interrupciones, y de esta forma fomentar la capacidad del niño para concentrarse en lo que está haciendo, reduciendo, en todo lo que sea posible, los estímulos perturbadores de su entorno.
Como padres, es preciso ser estables con la propia conducta. Hay que recordar que, cada vez que los padres cambian la reacción conductual ante el niño, confunden a éste acerca de lo que ustedes esperan o cómo desean que actúe.