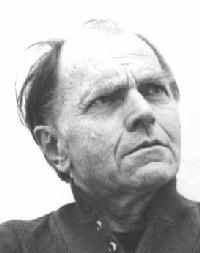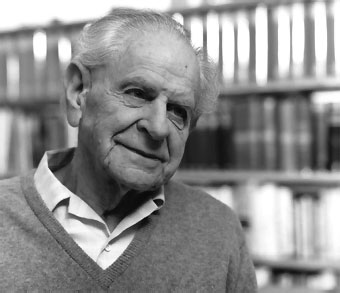Algunos aspectos del lenguaje verbal resultan, de un modo u otro, musicales, y algunos de la música son lingüísticos. La música puede ayudar al desarrollo de algunas habilidades importantes para la adquisición de competencias verbales, como la destreza de escuchar y recordar con atención, la facultad de pasar sonidos a símbolos y viceversa, controlar la entonación de la voz, etcétera. Asimismo, la música puede ofrecer oportunidades para explorar el poder expresivo del lenguaje. Por ejemplo, la calidad vocal de una interpretación musical está unida al aprendizaje de una actitud de escucha atenta. También hay puntos de convergencia entre el aprendizaje de algunos componentes del lenguaje musical y el aprendizaje de las lenguas en lo referido a acentos, esquemas de entonación, elementos expresivos del discurso, ritmo, articulación, puntuación, dinámica, estructura y fraseo... Todos estos elementos son claros nexos, en cuanto a su aprendizaje, entre el lenguaje hablado y la música.
Igualmente habría que decir que un desarrollo adecuado de las capacidades verbales en las personas ofrece mejores oportunidades para lograr una adecuada comprensión musical. Pero un aspecto hay que tener muy claro: la música es un importante modo de comunicación y de comprensión dentro del mundo de la imaginación, de lo abstracto y de lo sonoro. Así, por tanto, tiene sus propias reglas y se califica como un lenguaje eminentemente no verbal. Es decir, las reglas musicales no pueden transferirse así como así a las que organizan el lenguaje verbal. Cada una de esas normas tiene su campo de acción. La música estaría más relacionada con los lenguajes verbales más abstractos, permitiendo a las personas la aproximación a las dimensiones más espirituales humanas.
Donde más se ve la interrelación entre música y lenguaje es precisamente en el canto. El aprendizaje de canciones permite acercarse al texto (discurso verbal), comprendiendo éste a través de la dimensión sensible que ofrece el soporte tímbrico, melódico y armónico de la propia música. El canto permite un acercamiento profundo al uso de la palabra en el lenguaje poético. Éste es uno de los aspectos claves en la vivencia de la musicalidad de la lengua.
Parafraseando a Theodor Adorno, la música es semejante al lenguaje, pero no es lenguaje, puesto que es sucesión temporal de sonidos articulados; y no es un lenguaje, ya que no constituye un sistema de signos, no tiene referencia a un ámbito de conceptos. Por otra parte, la música aspira a un lenguaje (de sonoridades y símbolos) sin intenciones, aunque significativa.
Es importante decir que la música y la función social que cumple, así como lo que se quiere transmitir con ella, va a depender en gran medida de la cultura o sociedad en la que esté.
Volviendo a T. Adorno, éste nos dice que la música no tiene trama de sentido, sino que consta de evocaciones no siempre intencionales o comunicables. La música estaría cerca de lo propiamente comunicable, pero no se acabaría en las intenciones o fines. En la ejecución musical lo que interesa es el contenido, lo que acaece en el propio devenir de la música, y todo esto porque las formas musicales son su propia determinación.
De esta forma, es la propia música la que se establece a sí misma. De esto se deriva que sea intraducible desde el lenguaje verbal humano.
Igualmente habría que decir que un desarrollo adecuado de las capacidades verbales en las personas ofrece mejores oportunidades para lograr una adecuada comprensión musical. Pero un aspecto hay que tener muy claro: la música es un importante modo de comunicación y de comprensión dentro del mundo de la imaginación, de lo abstracto y de lo sonoro. Así, por tanto, tiene sus propias reglas y se califica como un lenguaje eminentemente no verbal. Es decir, las reglas musicales no pueden transferirse así como así a las que organizan el lenguaje verbal. Cada una de esas normas tiene su campo de acción. La música estaría más relacionada con los lenguajes verbales más abstractos, permitiendo a las personas la aproximación a las dimensiones más espirituales humanas.
Donde más se ve la interrelación entre música y lenguaje es precisamente en el canto. El aprendizaje de canciones permite acercarse al texto (discurso verbal), comprendiendo éste a través de la dimensión sensible que ofrece el soporte tímbrico, melódico y armónico de la propia música. El canto permite un acercamiento profundo al uso de la palabra en el lenguaje poético. Éste es uno de los aspectos claves en la vivencia de la musicalidad de la lengua.
Parafraseando a Theodor Adorno, la música es semejante al lenguaje, pero no es lenguaje, puesto que es sucesión temporal de sonidos articulados; y no es un lenguaje, ya que no constituye un sistema de signos, no tiene referencia a un ámbito de conceptos. Por otra parte, la música aspira a un lenguaje (de sonoridades y símbolos) sin intenciones, aunque significativa.
Es importante decir que la música y la función social que cumple, así como lo que se quiere transmitir con ella, va a depender en gran medida de la cultura o sociedad en la que esté.
Volviendo a T. Adorno, éste nos dice que la música no tiene trama de sentido, sino que consta de evocaciones no siempre intencionales o comunicables. La música estaría cerca de lo propiamente comunicable, pero no se acabaría en las intenciones o fines. En la ejecución musical lo que interesa es el contenido, lo que acaece en el propio devenir de la música, y todo esto porque las formas musicales son su propia determinación.
De esta forma, es la propia música la que se establece a sí misma. De esto se deriva que sea intraducible desde el lenguaje verbal humano.
Algunas preguntas importantes que se han realizado diferentes músicos, filósofos, musicólogos, antropólogos sociales, psicólogos, sociólogos, historiadores, maestros y profesores de música con respecto a la música son las que siguen:
1- ¿Es la música un lenguaje?
2- ¿Es la música un lenguaje únicamente espiritual y emocional?
3- ¿Qué modo de pensamiento incita y desarrolla el lenguaje de la música?
4- ¿Hasta dónde es posible pensar en la música como un lenguaje?
La música sí guardaría relación con el lenguaje, pero como expresión espiritual para interpretar el mundo, la sociedad.
La música puede proveer de oportunidades para explorar el poder expresivo del lenguaje verbal. Los seres humanos pueden llegar a comprender de mejor forma los caminos por los cuales el lenguaje crea una respuesta hondamente personal gracias a su propia entonación o al refuerzo efectivo de la música.
Según Walter Benjamín, con nuestros conocimientos actuales, sólo las personas tienen una lengua perfecta en cuanto a universalidad, intensidad y dominio. Esto supone decir que más allá de la concepción propiamente burguesa que mantiene que el medio de expresión es la palabra, tenemos esta dimensión del lenguaje que formula su posibilidad en la facultad de dar nombres a las cosas y así poner en palabras su espiritualidad.
La música se circunscribe a sí misma, y es una verdadera forma del conocimiento para sí misma y para los entendidos y aficionados en este arte. De esto se desprende su carácter intraducible desde el punto de vista del lenguaje verbal humano.
La música es algo que, además de a la esfera intelectual, iría en gran medida, como ya se ha dicho, directamente al plano emocional y espiritual del hombre.
La música sí se puede explicar, sólo en parte, desde un punto de vista científico: la armonía, el lenguaje musical, las formas musicales, las reglas compositivas, la acústica (relaciones matemáticas...), pero la significación, el mensaje último, la globalidad y la totalidad de lo musical irían a parar de forma automática al plano más emocional, afectivo y emotivo de nuestra mente. La música, básicamente, estaría hecha para ser sentida y vivenciada en lo más insondable de nuestro espíritu (pensamiento), puesto que la significación ulterior vendría dada por el plano más místico de nuestro cerebro.
La música es muy difícil de traducir desde el punto de vista del lenguaje verbal; es verdaderamente inefable, un lenguaje simbólico y poético insondable. Las evocaciones que nos produce la música, entre otras muchas, pueden ser de inmensidad, magnificencia, excelsitud, meditación, profunda comunicación con todo lo que nos rodea, honda armonía, paz, equilibrio, conciliación, enorme deleite estético y adquisición de un sentido vital-espiritual.
1- ¿Es la música un lenguaje?
2- ¿Es la música un lenguaje únicamente espiritual y emocional?
3- ¿Qué modo de pensamiento incita y desarrolla el lenguaje de la música?
4- ¿Hasta dónde es posible pensar en la música como un lenguaje?
La música sí guardaría relación con el lenguaje, pero como expresión espiritual para interpretar el mundo, la sociedad.
La música puede proveer de oportunidades para explorar el poder expresivo del lenguaje verbal. Los seres humanos pueden llegar a comprender de mejor forma los caminos por los cuales el lenguaje crea una respuesta hondamente personal gracias a su propia entonación o al refuerzo efectivo de la música.
Según Walter Benjamín, con nuestros conocimientos actuales, sólo las personas tienen una lengua perfecta en cuanto a universalidad, intensidad y dominio. Esto supone decir que más allá de la concepción propiamente burguesa que mantiene que el medio de expresión es la palabra, tenemos esta dimensión del lenguaje que formula su posibilidad en la facultad de dar nombres a las cosas y así poner en palabras su espiritualidad.
La música se circunscribe a sí misma, y es una verdadera forma del conocimiento para sí misma y para los entendidos y aficionados en este arte. De esto se desprende su carácter intraducible desde el punto de vista del lenguaje verbal humano.
La música es algo que, además de a la esfera intelectual, iría en gran medida, como ya se ha dicho, directamente al plano emocional y espiritual del hombre.
La música sí se puede explicar, sólo en parte, desde un punto de vista científico: la armonía, el lenguaje musical, las formas musicales, las reglas compositivas, la acústica (relaciones matemáticas...), pero la significación, el mensaje último, la globalidad y la totalidad de lo musical irían a parar de forma automática al plano más emocional, afectivo y emotivo de nuestra mente. La música, básicamente, estaría hecha para ser sentida y vivenciada en lo más insondable de nuestro espíritu (pensamiento), puesto que la significación ulterior vendría dada por el plano más místico de nuestro cerebro.
La música es muy difícil de traducir desde el punto de vista del lenguaje verbal; es verdaderamente inefable, un lenguaje simbólico y poético insondable. Las evocaciones que nos produce la música, entre otras muchas, pueden ser de inmensidad, magnificencia, excelsitud, meditación, profunda comunicación con todo lo que nos rodea, honda armonía, paz, equilibrio, conciliación, enorme deleite estético y adquisición de un sentido vital-espiritual.
BIBLIOGRAFÍA
FUBINI, E.: La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX. Alianza Música. 1993
GAL, Hans, The musician’s world. Letters of the great composers,London, Thames and Hudson ltd., 1965 [Trad. Esp.: El mundo del músico. Cartas de grandes compositores, Madrid, Siglo XXI de España editores S.A., 1983]
GARCÍA LABORDA, J. M. et al. (eds.). La música moderna y contemporánea a través de los escritos de sus protagonistas (una antología de textos comentados). Sevilla, Doble J, 2004.
GARCÍA LABORDA, J. M. et al. (eds.). La música moderna y contemporánea a través de los escritos de sus protagonistas (una antología de textos comentados). Sevilla, Doble J, 2004.
GÓMEZ AMAT, Carlos, Historia de la Música española: el siglo XIX,Madrid, Alianza editorial, 1983.
GRABNER, Hermann, Allgemeine Musiklehre, Kassel, Bärenreiter-Verlag, 1997 (1ª ed. 1923) [Trad. Esp.: Teoría general de la Música, Madrid, Akal, 2001]
GUASCH, Ana Mª, Los manifiestos del arte postmoderno, Madrid, Akal, 2000
HELLER, Ágnes / Ferenc Fehér, Postmodern Culture and Politics,[Trad. esp.: Políticas de la postmodernidad. Ensayos de crítica cultural, Barcelona, Península, 1998]
HENNION, Antoine, La Passion musicale, París, Editions Métailié, 1993 [Trad. Esp.: La pasión musical, Barcelona, Paidos, 2002]
KERMAN, Joseph, Musicology. Londres, Fontana Press, 1985.
KIVI, Peter, New Essays on Musical Understanding, Oxford, Oxford University Press, 2001. [Traducción española: Nuevos ensayos sobre la comprensión musical, Barcelona, Paidos, 2005].
JACOBS, Helmut C., Belleza y buen gusto. La teoría de las artes en la literatura española del siglo